
La invención del concepto ‘Latinoamérica’ se debe a unos cronistas franceses. Sucedió entre los años 1861 y 1867, después de la Guerra de Reforma en México. España, Gran Bretaña y Francia deseaban cobrarle una deuda a los mexicanos por su participación en el citado conflicto, al lado de uno de los bandos. Españoles y británicos le vendieron su deuda al Gobierno de Napoleón III.
A cubrir periodística —y acaso históricamente— el Emperador francés envió a unos escritores palaciegos. Las negociaciones para el cobro de la deuda fueron de tal lentitud, que los cronistas mataban el aburrimiento de mil maneras. Una de ellas fue la observación política, social, económica y hasta lingüística de la realidad americana, al sur de los Estados Unidos. Mirando y mirando el mapa, enterándose de qué idiomas se hablaban en esa vasta inmensidad, se dieron cuenta de que existían en ella tres idiomas latinos: el español, el portugués y el francés. Pareciéndoles algo grandioso que su lengua fuera la de la ex colonia en la una parte de la isla Española, Haití; que también estuviera presente en sus actuales territorios franceses de la Guayana y de pequeños archipiélagos del Caribe como Martinica, Guadalupe, San Bartolomé o San Martín, acordaron apodar todo esa parte del continente americano como América Latina.
Lingüísticamente no está tan desenfocado el tratamiento. Aunque los románticos cronistas se olvidaran de la provincia canadiense de Quebec, territorio más francés —y, por lo tanto, latino— incluso que todos los demás: por su etnografía; su urbanismo y arquitectura; su ordenamiento jurídico; su catolicismo, nada salpicado de animismos africanos que dotan a las teogonías caribeñas y guyanesa de un cierto sincretismo y, por supuesto, el idioma. Pero sobre todo por su economía, nada que envidiar a la metropolitana europea; en este sentido Quebec es tan francés como Isla de Francia, Borgoña-Franco Condado o Provenza-Alpes-Costa Azul.
Pero les pudo el romanticismo. El mismo que ha llegado hasta hoy en día; mitología más que realidad y que es el origen de tanta confusión.
Los países de la llamada Latinoamérica son muy distintos entre sí. No los une más que la geografía. Para nada la historia moderna. La única que comparten es el pasado español; en el caso de los de habla castellana. Brasil, ya se sabe, el oficial es el portugués y en los señalados territorios franceses, el idioma de la metrópoli europea.
Cabría hablar también, por accidentalidad geográfica, de países como Jamaica, Guayana, Surinam y los pequeños países del Caribe, hablantes de inglés y neerlandés, que el romanticismo reinante los incluye en el absurdo concepto de Latinoamérica.
No se puede hablar de un pasado indígena, dado que las diversas comunidades amerindias no llegaron nunca a consolidar entidades estatales que le dieran forma de nación a ningún territorio. Es España, en su caso y las otras naciones europeas en el suyo, las que brindan estructura para-estatal a los actuales países; una vez producidas las independencias de los antiguos Virreinatos, Gobernaciones, Provincias y demás.
Lo lingüístico no es baladí pues brinda una personalidad muy particular, y dadas las conexiones de los actuales países con sus antiguas metrópolis este elemento cultural cobra más importancia. Se dirá entonces que los de habla española sí podrían conformar algún concepto de tipo político, pero no es así por lo que se dirá a continuación.
Lo nacional —precedido por la aparición del Estado— plasma de tal manera lo idiosincrático que lo transforma en nacionalista. Anomalía donde las haya, pues el nacionalista puede convertirse en un fanático que al no ver el mal en el propio país, es incapaz de ver las virtudes en otras naciones; las que pueden ser beneficiosas para la suya. Pues bien. Los nacionales de la tal Latinoamérica se quieren tanto a sí mismos, a su bandera, himno, escudo y héroes patrióticos —los libertadores— que serían capaces de matar por defender todo eso. Por lo tanto, una unión “latinoamericana” no es posible, pues significaría renunciar a algo tan sagrado.
Lo étnico: importantísimo. Existen países como Argentina, Uruguay, Chile o sur de Brasil, que presentan una población mayoritariamente europea; otros como Haití, de raza negra en su 98%; su vecina República Dominicana, ampliamente mulata; Colombia, con una mitad de la población mestiza y la otra blanca al 40% y el resto repartida entre indígenas puros, negros y mulatos; o una Bolivia casi toda ella Aimara. Lo racial marca radicalmente, aunque no se quiera ver desde tímidas posturas o falsamente progresistas.
A lo estrictamente geográfico hay que agregar que la inmensa mayoría del subcontinente “latinoamericano” está contenida en los trópicos; mientras que Argentina, Uruguay, Chile y sur de Brasil son estacionarios. Este aspecto es, acaso, el más importante de todos. La idiosincrasia del ser humano que tiene unas mismas horas de sol al año —12, aproximadamente— no es la misma que la del hombre que ve cómo cambia todo en primavera, verano, otoño e invierno. La percepción de la vida y de cómo enfrentarse a ella, es muy diferente en ambos casos.
Dejo para lo último el importante aspecto económico. Cada país tiene sus propios producto interior bruto y renta per cápita; cada nación estructura sus presupuestos generales del Estado de acuerdo con estas variantes macroeconómicas, al tiempo que genera un déficit y una deuda pública, según sus propias necesidades. Todos tienen su propia moneda, lo que les confiere más personalidad en lo económico.
Como se ve, no existen puntos en común entre ninguna de las naciones de la manida “Latinoamérica”. Es todo pura ficción, mito, leyenda, producto del romanticismo decimonónico francés. Por ahondar en esta entelequia, se vive en una profunda confusión que lo único que genera son errores, falsos proyectos de todo tipo, demenciales enemistades con los Estados Unidos o con algunos países europeos. Desmontemos ya esta leyenda; hace mucho daño. Maduremos de una vez.
















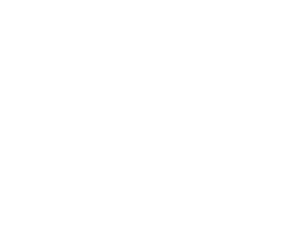
Excelente análisis .