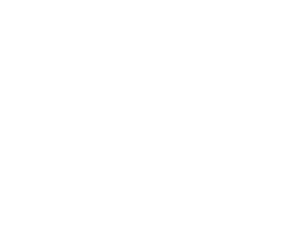Unamuno y Ortega nos han impuesto una lectura e interpretación de El Quijote a su medida, con sus lentes y sus ojos. Y tal vez se han quedado cortos o han impedido otras lecturas que hoy nos podrían ayudar a entender este galimatías de una España una plural en la que vivimos. Como suele ocurrir, los árboles no nos dejan ver el bosque, o al revés…
En la Primera parte de El Quijote, capítulos IX al XI, Cervantes retrata el ADN de los vascos. Don Quijote cree toparse con unos malhechores que llevan cautiva a una Dama y exige que la liberen. Su amenaza hace huir a dos frailes en sus mulas y le enfrenta con Sancho de Azpeitia, un criado vizcaíno que escoltaba a la Dama en cuestión. El tal Sancho de Azpeitia le hace frente y sucumbe en una singular batalla. Y el Caballero de la Triste Figura le exige que vaya a El Toboso a rendir homenaje a su dama Dulcinea.
Todo dentro de las reglas de la Caballería…Cierto que Sancho de Azpeitia era un vulgar plebeyo no caballero, pero dentro del Reino de Castilla los vascos, por el mero hecho de ser nacidos en Euskadi, son considerados hijosdalgos y tienen la misma categoría social de los caballeros. Tan hidalgo era el criado vizcaíno como el Caballero manchego
Es decir, que mientras que un trabajador manual era en el resto del Reino de Castilla un vasallo, un leñador o un herrero vasco era hidalgo. En el universo cultural vasco el trabajo manual y físico no tiene nada que ver con la categoría de la persona humana, algo excepcionalmente importante en una sociedad clasista en que toda persona que se tenga por tal debe vestir corbata y traje y calzar zapatos de charol, y pisar toda su vida asfalto.
Este primer encuentro de Don Quijote debió darle al manchego mucho que pensar. Y a la hora de su segunda salida, tema de la Segunda Parte de la novela cervantina, mientras Cide Hamete Benengeli lo encamina hacia el Reino de Aragón y Barcelona, opta por dirigirse al País Vasco y toma la ruta de Burgos, camino de comercio incesante entre Europa y el Reino de Castilla.
En el desfiladero de Pancorbo, Don Quijote tropieza con un atajo de salteadores que desvalijan a unos comerciantes, sale en defensa de los espoliados y terminan trasquilados él, Rocinante, Sancho y el Rucio, los cuales pasado el susto siguen su camino renqueantes hasta llegar al monte Gorbea, donde unos carboneros (los folclóricos «olentzeros» que sustituyen en Euskadi a los Reyes Magos y los Papá Noel de los renos, porque aquí solo caben ciudadanos de a pie, ni Reyes ni fantasmas) los acogen, alimentan, curan y retienen.
Durante la estancia del caballero, aparecen unos mercaderes bilbaínos a comprar el carbón vegetal a precios abusivos, y Don Quijote indignado se enfrenta con ellos. Pero los carboneros no tienen más remedio que aceptar las reglas de juego de los intermediarios.
Y vuelta al camino… Y Don Quijote que recupera el sentido común en este encuentro, y deja a Rocinante en el monte y su lanza al pie de un haya, y se ofrece como representante de los carboneros en Bilbao, prometiéndoles obtener un precio razonable por su carbón.
Y compra un carro para el reparto por la villa portuaria, que conducirá Sancho, y se trae a su ama y su sobrina, y se casa con Dulcinea, y trae a Sancha y Sanchica, que se emplean como domésticas con aristócratas de Neguri.
Y muere Don Quijote, y su tumba está hoy todavía en el cementerio de Derio…
La otra cara de la historia, la de la Insula Barataria y Barcelona, queda anulada. Allá le esperaban a Don Quijote nuevas locuras, nuevas burlas, una sociedad del Reino de Aragón en la que más que nobles y vasallos hay mercaderes, negociantes, usureros frente a personas que producen y consumen, números…
He aquí retratadas tres nacionalidades o pueblos de nuestra península: una Castilla de nobles y vasallos. una Euskadi de jauntxos y de hidalgos donde todos son iguales en dignidad, un Reino de Aragón donde todo se compra, se vende y se negocia.
Pero hay algo más en el Quijote, una visión del sur más allá de Madrid hasta Tarifa. En el capítulo LIV Cervantes,. Sancho Panza se encuentra con Ricote, un morisco que tuvo que huir de su tienda bajo amenaza de muerte por culpa de la Expulsión de los Moriscos y viaja de vez en cuando a España con unos saltimbanquis alemanes. Aquel país en el que vivió Ricote, un país en el que cristianos y no cristianos, a nivel de pueblo, convivían en perfecta armonía, hasta que ese empeño por construir una España a gusto de unos pocos. bajo el poder omnímodo de la Iglesia y la Realeza y la Nobleza borró del país a una buena parte de población judía o morisca. La Expulsión de los moriscos ha marcado quizá para siglos que llegan hasta nosotros un Al Andalus falso, artificial, partidista. racista…Y quizá esa religiosidad andaluza de Vírgenes y Semanas Santas es, más que una exhibición de fe católica, un resto de la religiosidad y filosofía de aquel pueblo que se había hecho para su uso particular una religión sincretista…
Y aquí se amontonan los interrogantes: ¿García Lorca era un poeta castellano o andalusí? ¿Por qué los vascos tienen a usar el pronombre «tú» para todo el mundo, será quizá porque consideran que nadie es más que nadie? ¿Qué queda en Andalucía de aquel Al Ándalus anterior a los Reyes Católicos y a los Austrias?
¿Por qué las procesiones de la Semana Santa bilbaína recorren el barrio de las prostitutas en una de las más sonadas y las mujeres de los clubs nocturnos cantan al Nazareno sus saetas? ¿Será quizá porque el Bilbao «pecador» reconoce a las prostitutas i los mismos respetos y derechos que a cualquier señora del barrio aristócrata de Neguri?
¿Será por esa fe en la igualdad de todos los hombres que Gabriel Aresti y Blas de Otero sienten como suyos los problemas del ex-Congo Belga y Lumumba o de Mao y de China? ¿Es casualidad que Francisco Javier se obsesionase por entrar en China? ¿O que toda la América latina y California hasta Alaska estén sembradas de apellidos vascos?
¿Qué es más vasco, la lucha armada o el Gesto por la paz?
Aún más, algo mucho más grave. La Brujería sufrió una persecución a muerte de la Inquisición en Euskadi. ¿Era quizá el enfrentamiento entre una civilización o seudocivilización extraña al ADN vasco que se empeñaba en convertir a los habitantes de Euskalherria en castellanos mondos y lirondos, en vasallos y arrancarles a una con su idioma su alma propia?
Todo esto lo plantea un escritor alcalaíno, castellano, con apellido gallego… ¿Quién le guía la pluma, su alma castellana, o su alma alcalaína, o su alma gallega?